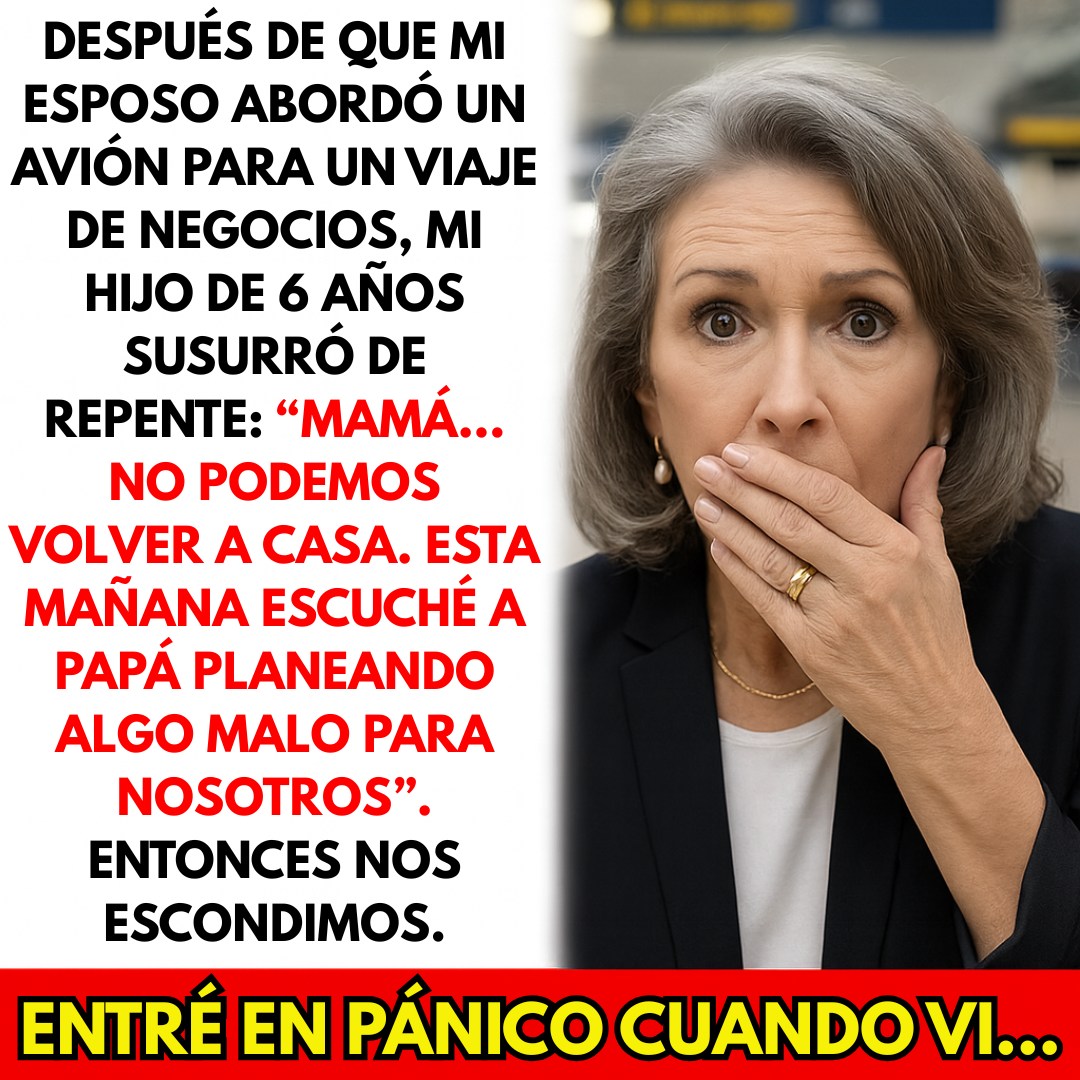Hasta que una furgoneta oscura apareció, se detuvo frente a nuestra casa y dos hombres bajaron. No intentaron forzar nada: sacaron llaves, abrieron la reja y luego la puerta principal como si fueran los dueños. Solo tres personas tenían llave: Ricardo, yo y la copia que él guardaba bajo llave en su oficina.
Estaban adentro de nuestra casa. A los minutos, vimos luces de linternas detrás de las cortinas. Después, el olor a gasolina. Luego, humo. Y finalmente, fuego.
Las llamas se extendieron con una rapidez aterradora. Nuestro hogar, los recuerdos, las fotos, todo empezó a arder. Las sirenas de los bomberos sonaron a lo lejos. La furgoneta escapó sin luces, justo antes de que llegaran.
En medio de esa escena, mi celular vibró. Era Ricardo:
“Amor, acabo de aterrizar. Espero que tú y Mateo estén durmiendo bien. Los amo. Hasta pronto.”
Quise vomitar. Su “coartada perfecta” estaba en marcha.
Si Mateo no me hubiera detenido en el aeropuerto, estaríamos durmiendo dentro de esa casa.
La tarjeta del abuelo y la abogada que lo cambió todo
Desesperada, recordé algo que había enterrado en mi memoria. Antes de morir, mi papá me dio una tarjeta en el hospital.
—No confío en tu marido —me dijo—. Si algún día necesitas ayuda de verdad, llama a esta persona.
En la tarjeta: “Lic. Jimena Hernández, abogada”.
Esa noche, con mi hijo dormido en el auto y la casa aún humeante a lo lejos, marqué el número. Jimena nos recibió en su oficina, una construcción antigua llena de archivos y olor a café.
Le conté todo. Ella escuchó en silencio y luego sacó una carpeta gruesa.
Mi papá había contratado un investigador privado hacía años. Ricardo tenía deudas enormes de juego, negocios en quiebra y le debía casi un millón de pesos a personas peligrosas. El seguro de vida de 2 millones a mi nombre era, para él, la salida perfecta.
Jimena fue directa: