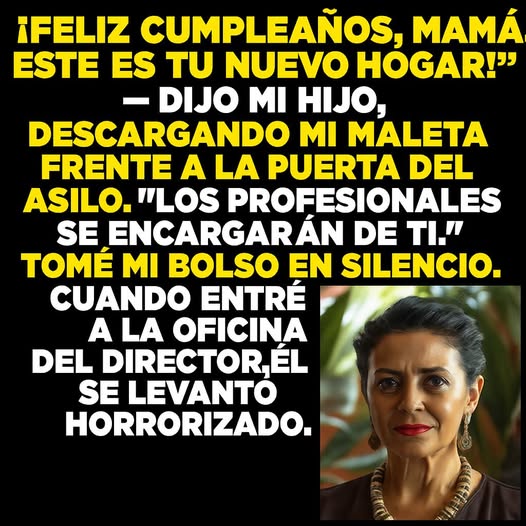Era mi cumpleaños número 75. Como cada mañana desde que quedé viuda, me desperté sola, con la luz del sol filtrándose entre las cortinas. Mi rutina era simple, silenciosa, llena de objetos con historia: la taza agrietada que me regaló Diego cuando era niño, el aroma del té, las fotos enmarcadas de tiempos pasados. Aquella mañana, mi hijo y su esposa llegaron puntuales, elegantes, con un ramo de crisantemos y una sonrisa forzada. Me ofrecieron una «sorpresa»: un viaje para descansar. Empacara para dos semanas, decían. No pregunté más. Ya presentía que no era un paseo.
El viaje sin retorno
Durante el camino, sus frases eran cortantes, evasivas. Yo, en silencio, recordaba un viaje similar décadas atrás, cuando llevamos a mi madre a un asilo público tras un derrame cerebral. No teníamos medios para cuidarla. Murió allí, de pena. Yo nunca me lo perdoné. Ese recuerdo volvió con fuerza mientras atravesábamos bosques y campos rumbo a lo desconocido. Cuando llegamos, mi corazón se detuvo al ver el letrero de la residencia: “Años Dorados”. Era mía. Era la que fundé en memoria de mi madre. Ellos no lo sabían. Me estaban dejando en mi propio refugio, sin sospecharlo.