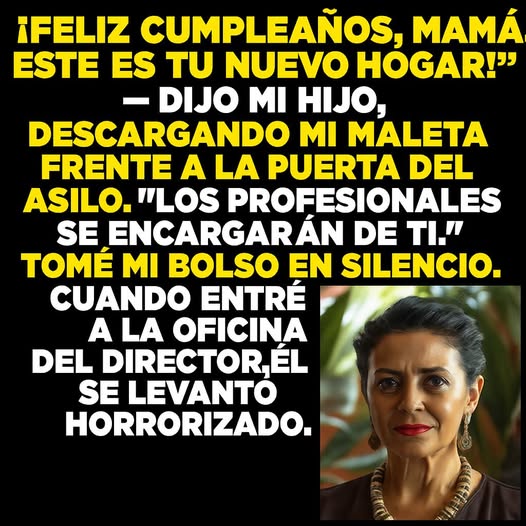El director, Sergio Torres, nos recibió confundido. No había ingresos programados ese día. Yo era solo otra anciana, abandonada, según la versión de mi hijo. Me quedé callada. Entré en mi habitación. Todo lo había diseñado yo: el mobiliario, los jardines, los ventanales, las políticas de trato digno. Esa noche no lloré. Solo sentí un vacío helado. Al día siguiente, pedí ver los documentos de la sociedad. Sergio, sin saber quién era yo, accedió. Cuando leyó mi nombre como accionista mayoritaria, su rostro cambió. Le dije la verdad. Le pedí que me apoyara. El juego había terminado.
La decisión
Llamé a mi abogado. Di instrucciones claras: congelar las cuentas de Diego, anular la garantía solidaria que avalaba la hipoteca de su casa. Él y Cristina me habían tratado como una carga, como un mueble viejo. No les debía protección. Les debía una lección. Me aseguré de que todo quedara registrado. Cuando vinieron a enfrentarme, les confirmé las medidas. No lo hice por venganza, sino por justicia. Les expliqué que ya no era su obligación lo que me ataba, sino su falta de respeto lo que me había liberado. Les di una condición: Diego solo accedería a una cuenta de ahorro si, en cinco años, demostraba madurez y estabilidad.
La nueva vida
Vendí mi departamento, cerré capítulos, me mudé a un pueblo costero. Una casa pequeña frente al mar, con jardín y silencio. Empecé a pintar, a leer, a caminar. Viví sola, pero no en soledad. Tenía paz. Mis vecinos, una pareja de pintores retirados, me brindaban compañía sin invadir. No supe nada de Diego por tres años. No busqué noticias. Solté. Aprendí que el amor también implica dejar ir.