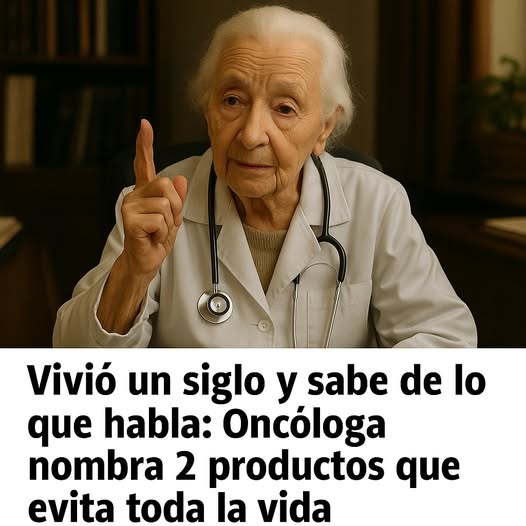Trabaja en una consulta oncológica de Moscú una mujer que ha rozado el siglo de vida, y continúa atendiendo pacientes con pleno vigor. Esta longeva profesional no solo ha diagnosticado infinidad de casos de cáncer, sino que también comparte su simple —pero poderoso— secreto: evitar un par de productos cotidianos.
Una infancia marcada por la escasez
Nacida en 1924 (o según algunas fuentes, en 1925) en la región de Smolensk, su niñez estuvo marcada por el hambre. Su familia, de origen humilde, sobrevivía con lo que hubiese: desde cáscaras de papa hasta hierbas silvestres. La guerra intensificó estas privaciones.
Como joven enfermera en la evacuación, observó con preocupación que quienes consumían principalmente pan blanco, azúcar y conservas enfermaban de cáncer con mayor rapidez que quienes se alimentaban con comida sencilla del campo.
Un seguimiento minucioso que reveló patrones
Al formarse como médica y atender pacientes, comenzó a registrar no solo síntomas clínicos, sino también hábitos alimentarios de cada uno. Descubrió una relación evidente: el cáncer aparecía con mayor frecuencia en personas con dietas cargadas de ciertos productos.
Dos categorías destacaban con claridad: el azúcar refinado y los embutidos industriales.
El azúcar: combustible silencioso de las células malignas
A partir de mediados del siglo XX, el azúcar se popularizó masivamente: dulces, golosinas y productos azucarados se volvieron comunes. Paralelamente, ella observó un incremento en los casos de cáncer en personas jóvenes con dietas altas en azúcar. Científicamente se sabe que las células cancerosas consumen glucosa a un ritmo mucho mayor que las células sanas, y el consumo excesivo de azúcar también favorece la inflamación.
Por decisión personal, eliminó completamente el azúcar refinado de su dieta. Con el tiempo, redescribió su percepción del sabor: la dulzura natural de las frutas como bayas, manzanas o zanahorias le resultaba más que suficiente.